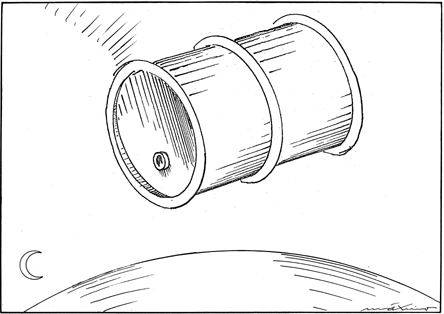mis
ojos tibios y en calma,
sentado
y solo en la tarde
sin
nadie cerca del alma.
¡Qué
triste es ver los caminos
sin
una huella dejada!
Ni
nombre en árbol escrito,
ni
un amor. No dejo nada.
La
vejez más miserable
de
un corazón arrugado.
Una
almendra vana y grande
bajo
la piel de un penado.
Ya
tengo quieta mi sangre,
los
ojos tibios, en calma,
llorando
y sólo. Sin nadie
sentado
cerca del alma.
Valientes
Valientes...
¡hala! El árbol ha caído.
Arrancad
vuestra rama. Hacedlo astillas.
No
cese el hacha aguda de rencillas.
Ni
el cuervo de graznar. Ya está abatido.
¡Oh
árbol generoso! ¡Si aún tendido,
tu
costado es más alto que otras copas,
si
más sombra y cobijo dan tus hojas,
tus
ramas más consuelo dan al nido!...
No
hubo viento capaz de desasirte,
ni
rayo que rasgase tu firmeza,
ni
otoño que lograra desflorarte.
Sólo
tu corazón pudo abatirte.
Tu
corazón desnudo de corteza.
¡Apriétalo,
y vuelve a levantarte!
Pudo el ciprés
Pudo el ciprés
más que nadie.
Puñal agudo
invertido
clavó su aroma en
mi sangre.
Las dalias tejen
coronas
con luz morada en
los ojos
mortecinos de la
tarde.
Los cipreses, mano
a mano,
con el laurel han
tendido
un puente sobre el
estanque
(agua delgada y
menuda,
remanso puro, mi
vida,
sin vivirla un
solo instante).
Un hacha suena en
el bosque.
Otoño corta las
ramas
de mi juventud.
¡Lloradme!